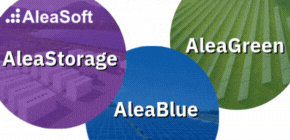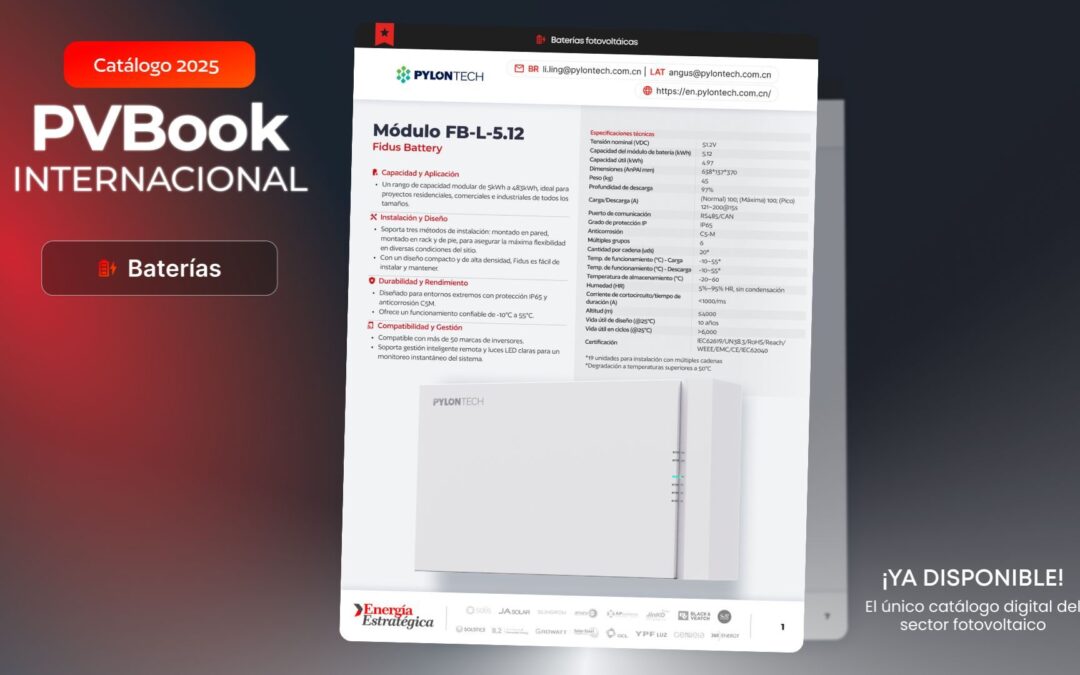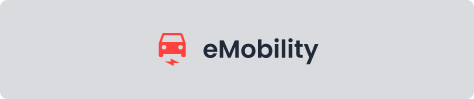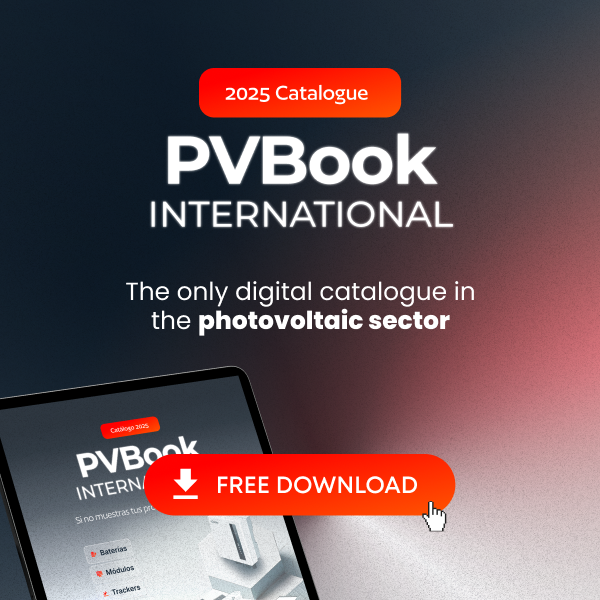España avanza en la incorporación de la agrovoltaica, pero lo hace en un marco regulatorio aún incompleto. Este verano, el IDAE resolvió ayudas por 77 millones de euros a 62 proyectos, con la obligación de instalar sensores, crear parcelas testigo y realizar un seguimiento de cinco años. Aunque la medida supone un paso relevante, muchos desarrolladores dudan de poder cumplir los plazos exigidos y temen que el exceso de requisitos administrativos frene el despliegue.
“En España seguimos sin un marco legal, tenemos todas las indicaciones de que esto se puede estar haciendo a través del PNIEC o de la Ley de Cambio Climático, pero la legislación va más tarde. Eso genera inseguridad jurídica”, manifiesta Martín Behar, Director of Research, Regulatory, and Environmental Affairs de UNEF.
En diálogo con Strategic Energy Europe, el directivo explica que el gran desafío pasa por compatibilizar la agrovoltaica con las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). En junio, el Ministerio de Agricultura abrió una consulta pública que, por primera vez, mencionaba a la agrovoltaica en el artículo 9 sobre pagos directos. “Si es una parcela donde hay paneles, se declara como improductiva. Pero si son agrovoltaicas sí se podría registrar como tierras productivas y recibir esas ayudas”, detalla Behar.
El problema, advierte, es la complejidad burocrática. El agricultor debe realizar un cambio de uso del suelo, someterse a inspecciones y volver a registrar la parcela en catastro. “En realidad lo que están haciendo es un lío normativo enorme. Hay buena voluntad, pero si se aplica así, será un engorro y nadie lo va a hacer”, sostiene el directivo de UNEF.
El debate de fondo, según Behar, es cómo medir la rentabilidad de estas instalaciones. “Nosotros creemos que hay que medirlo con el LED o LAN, el ratio que mide la productividad total de la tierra, y no solamente la producción energética. No se trata de discutir si hay más agricultura o más fotovoltaica, sino de sumar ambas cosas”, afirma.
Comparado con Europa, España todavía va un paso atrás. Italia, por ejemplo, establece objetivos concretos en su PNIEC y canaliza fuertes inversiones gracias a las restricciones sobre fotovoltaica en terrenos de regadío. Francia y Alemania han regulado también el bienestar animal en sus marcos agrovoltaicos, algo que Behar considera esencial. “Nosotros lo que queremos es que haya una relación a tres: cultivo, generación de energía y ganadería. Eso implica diseñar proyectos que integren forrajes, pastoreo regenerativo y beneficios directos para el suelo”, indica.
El sector ganadero, además, podría verse fortalecido. “Esto puede ser beneficioso para los propios ganaderos, porque diversifican ingresos y mejora el bienestar animal. En verano, las vacas buscan la sombra de los paneles para no sufrir calor, y eso repercute en una mejor calidad de vida e incluso en la producción de lana o leche”, añade Behar.
La aceptación social es otro punto clave. Estos proyectos requieren coordinación directa entre desarrolladores, propietarios de tierras y agricultores. Sin embargo, aún no existe un marco legal que defina contratos de arrendamiento o asociaciones entre las partes.
Behar considera que no debería imponerse una regulación demasiado detallada: “Todo lo que sean especificaciones técnicas de altura o de paneles va a terminar respondiendo a presiones de fabricantes. Eso sería una visión demasiado cerrada de lo que es la agrovoltaica”.
El caso de Francia ilustra los riesgos de la sobrerregulación. Según Behar, “allí se dotó de tanta normativa que se complicó el despliegue, y lo más sencillo terminó siendo limitarse a la ganadería con estructuras en altura”. Para España, la recomendación es clara: avanzar con un marco flexible, que reconozca la agrovoltaica como uso productivo dentro de la PAC, y que deje espacio a la innovación tecnológica y a la adaptación según cultivo y territorio.
Con más de 60 proyectos piloto en marcha y un creciente interés inversor, el futuro de la agrovoltaica en España dependerá de la capacidad de articular regulación, PAC y sector agrícola en un modelo común. Como concluye Behar, “lo que cuenta es la rentabilidad total de la tierra. Ese es el verdadero debate que tenemos por delante”.